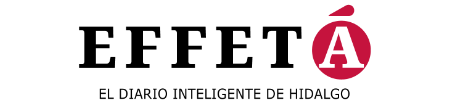Hay imágenes que no necesitan explicación porque lo dicen todo. Y hay gestos que, aunque parezcan pequeños o anecdóticos, revelan con crudeza la forma en que alguien entiende el poder. Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al permitir que otra persona se arrodillara para limpiar su calzado, no sólo protagonizó una escena desafortunada, escenificó una idea de autoridad que México dice haber dejado atrás. Ese lamentable momento fue la máxima expresión de la miseria humana.
No se trata de la higiene de un zapato ni de un protocolo improvisado, se trata del mensaje. En un país atravesado por desigualdades históricas, donde millones trabajan de sol a sol sin reconocimiento ni justicia, permitir ese acto es consentir una jerarquía humillante, una teatralización del “yo mando, tú sirves”, que hiere la sensibilidad pública y normaliza la subordinación como virtud.
La política, nos han dicho hasta el cansancio, es servicio. Pero la escena del calzado limpio va en sentido contrario, convierte el servicio en sumisión. Y cuando un representante público —o un actor con visibilidad política— avala ese gesto con su silencio o complacencia, se vuelve corresponsable del desprecio que encarna. No hace falta ordenar; basta con no impedir.
Defensores de la anécdota dirán que fue un acto voluntario, que nadie obligó a nadie. Ese argumento, además de ingenuo, es antipático y con insensibilidad ante el abuso de poder. En espacios donde uno ostenta influencia y otro depende de ella, es un abusivo mensaje de humillación a la misma altura de la soberbia.
Lo más grave no es la imagen en sí, sino la naturalidad con la que ocurrió, como si fuera normal, como si no pasara nada. Como si limpiar los zapatos del poderoso fuera parte del poder que hoy se ejerce sin remilgos. Esa normalización es peligrosa porque reproduce una cultura política casi ancestral de autoritarismo, esa que aplaude la reverencia y castiga la dignidad, esa que confunde respeto con sumisión.
Hugo Aguilar Ortiz perdió una oportunidad valiosa, detener el gesto, rechazarlo, marcar un límite ético. Bastaba un “no”, un “gracias, no es necesario”, un acto mínimo de liderazgo y respeto. No lo hizo. Y en política, lo que no se hace también comunica. Comunica indiferencia, comodidad o, peor aún, soberbia y narcisismo.
No es un asunto de corrección política ni de exageración moral, es una discusión sobre qué tipo de poder queremos y cómo se ejerce. El poder democrático no se pavonea, se incomoda cuando alguien se humilla frente a él. El poder responsable no acepta privilegios que deshumanizan. El poder moderno entiende que la autoridad se fortalece cuando se reconoce al otro como igual.
México ha vivido demasiadas décadas de símbolos autoritarios: el beso al anillo, la silla intocable, el trato cortesano. Cada gesto que revive esa liturgia es un retroceso. Y cuando proviene de figuras públicas, el daño es mayor porque educa mal, porque manda el mensaje de que arrodillarse sigue siendo moneda válida.
La política no se ejerce así en estos tiempos donde la clase política es de ego frágil, se ejerce con congruencia, con límites, con empatía. La dignidad no está en la suela del zapato; está en la mirada que se baja o se sostiene. En este episodio, alguien se arrodilló y alguien más permitió que lo hiciera. Esa es la imagen que quedará para el recuerdo. Esa es la imagen que duele.
Porque al final, el problema no fue el zapato limpio, sino la conciencia sucia de una práctica que no debería tener cabida en la vida pública. Y eso, por más que se intente minimizar, no se borrará jamás.
Hugo Aguilar hoy representa lo más repugnante de la clase judicial, es el símbolo del exceso del poder y la soberbia. No es de bien nacido que por elemental educación tenga que mostrar ante el mundo la clase de servidores públicos que tenemos en México. Qué vergüenza.