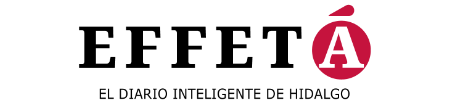La política no debe convertirse en un espectáculo cotidiano de autopromoción. Sin embargo, cada vez es más frecuente que quienes ejercen responsabilidades públicas dentro de los gobiernos utilicen sus redes sociales como si estuvieran en campaña permanente, reduciendo la función pública a una narrativa de cercanía superficial.
Las redes sociales, indiscutiblemente, democratizaron la comunicación con todo lo que eso trae en beneficio de la transparencia; acercaron a gobernantes y gobernados; rompieron filtros y permitieron una interacción mucho más directa. En las campañas políticas, la llamada “humanización” del candidato tuvo sentido: mostrar a la persona detrás del discurso, su vida cotidiana, sus valores, sus hábitos. Esa estrategia respondió a una lógica electoral legítima: conectar emocionalmente con la ciudadanía que vota.
El problema comienza cuando esa lógica de campaña se prolonga en el ejercicio del cargo, porque una vez asumida la responsabilidad pública, la comunicación deja de ser un instrumento de conquista política y se convierte en un deber institucional.
Por eso conviene recordar que la ciudadanía no elige a sus representantes para seguir su rutina matutina, ni para conocer qué comieron o qué libro están leyendo, sino para evaluar decisiones, resultados, prioridades y rendición de cuentas.
El riesgo no es la fotografía en ropa deportiva ni la publicación doméstica ocasional, sino la sustitución sistemática del contenido público por la escenografía personal. Cuando la narrativa gira más en torno a la vida privada que a la gestión pública, la comunicación deja de informar y comienza a distraer.
En un contexto donde millones de personas enfrentan jornadas laborales extensas, transporte público saturado y preocupaciones económicas reales, resulta legítimo preguntarse qué aporta a la conversación pública el despliegue cotidiano de contenidos triviales desde posiciones de poder. No se trata de negar la dimensión humana de quienes gobiernan; se trata de recordar que el mandato que recibieron no fue para compartir un estilo de vida, sino para resolver problemas colectivos.
La frontera entre cercanía y frivolidad es más delgada de lo que parece. La primera fortalece la confianza; la segunda erosiona la seriedad institucional. Y cuando el ejercicio del cargo se convierte en una vitrina permanente de imagen personal, surge una pregunta inevitable: ¿se comunica para rendir cuentas o para mantener vigencia política futura?
Las redes sociales no son el problema. Son una herramienta poderosa que puede servir para informar avances, explicar decisiones complejas, transparentar procesos y dialogar con la ciudadanía; pero cuando la herramienta se utiliza como escenario de autopromoción constante, la política corre el riesgo de trivializarse.
La forma de comunicar también es una forma de gobernar.