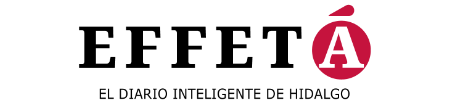En Hidalgo hemos visto una tendencia que merece atención pública: presidentes municipales que, una vez electos bajo la bandera de “su” partido político, renuncian a esa militancia para eventualmente sumarse a otros proyectos partidistas. Este fenómeno no es anecdótico; es reflejo de un problema cultural que tiene implicaciones profundas para la confianza ciudadana y la ética política.
La renuncia de un servidor público al partido que lo llevó al poder, en sí misma, no es ilegal. El sistema político mexicano reconoce la libre afiliación y desafiliación partidista. Sin embargo, más allá de la legalidad, existe una dimensión ética y de compromiso con la ciudadanía que votó bajo una plataforma específica.
Cuando una autoridad se separa de la fuerza política que la postuló después de haber obtenido el respaldo popular, surge una pregunta inevitable: ¿dónde quedan los votos de quienes confiaron en ese proyecto político?, ¿qué compromiso representa ese acto hacia quienes depositaron su confianza en un programa y no simplemente en una persona?
La realidad muestra que este fenómeno no es aislado. En 2023, alrededor de 15 alcaldes renunciaron a la militancia del partido que los postuló en pleno ejercicio de sus cargos y se declararon “independientes”. En el actual periodo 2024-2027, al menos cinco presidentes municipales han seguido una ruta similar al abandonar el partido que los llevó al poder para incorporarse a otro proyecto político. Esto pone de manifiesto una lógica de oportunismo que se aparta de la coherencia ideológica.
No es despreciable que un servidor público revise sus convicciones; la política se nutre de la reflexión y el tránsito de ideas. El problema surge cuando el cambio de afiliación se percibe, mayoritariamente, como una estrategia para ampliar ventajas políticas personales o para posicionarse en función de aspiraciones futuras y no como un acto de convicción cívica respaldado por explicaciones claras hacia sus electores.
El mandato conferido por el voto está ligado a un proyecto político, a una plataforma y a compromisos que, en su mayoría, trascienden a la persona. Cuando la afiliación cambia sin un diálogo transparente con la ciudadanía, se erosiona la confianza pública y se diluye el principio de congruencia entre lo prometido y lo ejecutado.
La ética política exige más que habilidad circunstancial; demanda coherencia entre ideología, programa y ejercicio. No basta ganar una elección; lo responsable es honrar el mandato que derivó de ella hasta el final del encargo. De lo contrario, la política corre el riesgo de volverse mero intercambio de posiciones, y la ciudadanía, espectadora de un teatro de conveniencias.
Este fenómeno no sólo afecta la lealtad partidista; impacta la percepción ciudadana sobre el valor del voto. Si los partidos funcionan únicamente como plataformas electorales y no como proyectos que acompañan todo el mandato, la coherencia se debilita, y con ella la confianza pública.
La política no debería ser un juego de sillas.