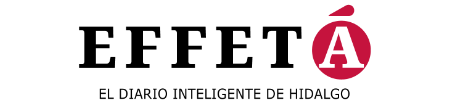En Pachuca estamos viendo, y al parecer empezando a normalizar, algo que debería preocuparnos como sociedad: discusiones menores en el tráfico que terminan en golpes, agresiones e incluso tragedias. Lo que empieza con un claxon, un cierre de carril o un reclamo entre conductores, está escalando con demasiada facilidad hacia la violencia. Es decir, ¿quién anda con un cuchillo en su coche? Y ese no es un hecho aislado; es una señal de alerta sobre cómo nos estamos relacionando como sociedad.
El problema no es el percance vial en sí, sino la reacción que provoca. Cada vez parece haber menos paciencia y más enojo acumulado. La prisa, el estrés y la frustración cotidiana se descargan en el espacio público, como si el otro conductor fuera el enemigo y no simplemente alguien más que también intenta llegar a su destino. Esa lógica convierte cualquier diferencia menor en un conflicto personal que rápidamente se desborda.
Esto no habla sólo del tráfico, sino del estado de ánimo colectivo de la ciudad. Cuando la primera respuesta ante una provocación es la descalificación —generalmente con clasismo— o la agresión, lo que está fallando no es la vialidad, sino la convivencia social. La calle se vuelve entonces un lugar de tensión permanente, donde cualquier chispa puede encender la tragedia.
La advertencia es clara: si normalizamos que una discusión vial termine en violencia, estaremos aceptando que la convivencia se rija por la fuerza y no por la razón. Y eso, tarde o temprano, nos alcanza a todos, porque nadie está exento de cometer un error al manejar o de encontrarse con alguien más alterado que uno.
En este escenario, el trabajo no es únicamente de la autoridad, pero tampoco puede permanecer ajena. La violencia vial no se combate únicamente con presencia policiaca posterior al conflicto, sino con prevención: campañas permanentes de sensibilización, procesos más serios para la expedición y renovación de licencias de manejo, y una política clara de sanciones cuando la agresión sustituye al diálogo.
Por eso, la solución no es simple. Debe pasar por la autocrítica y la reflexión ciudadana: aprender a contener el impulso inmediato, a no responder con violencia y a recordar que del otro lado del volante también hay una persona.
Porque cuando la violencia se instala en lo cotidiano y se disfraza de normalidad, deja de ser excepcional y se vuelve nuestra realidad. Y una ciudad donde el enojo manda sobre la razón es una ciudad que empieza a perder su capacidad de convivir en paz.