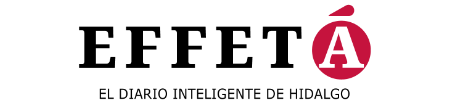En los últimos días, ha generado críticas en la Huasteca hidalguense la postura de una diputada local que, al ser cuestionada sobre la ausencia de una casa de atención ciudadana en su distrito, señaló que ninguna disposición legal la obliga a contar con ella y que, en lugar de ello, prefiere donar los recursos que recibe “a quien lo necesite”. La declaración, más allá de lo anecdótico, abre una discusión de fondo sobre el sentido y la naturaleza de la gestión social en el ejercicio legislativo.
Formalmente, es cierto que la legislación no establece de manera expresa la obligación de instalar una casa de atención ciudadana. Sin embargo, el principio de cercanía social del movimiento al que dice pertenecer la diputada sí. Reducir la gestión social a un mero acto individual o de buena voluntad personal desdibuja el carácter institucional del cargo. Las y los diputados no representan únicamente a su persona ni a su partido ni a quienes votaron por ellos; representan a un distrito, a una comunidad concreta que requiere canales permanentes de interlocución con su representante popular.
La gestión social no es un gesto de generosidad individual, sino una función inherente al mandato democrático. Para ello existen recursos públicos etiquetados, destinados precisamente a mantener el vínculo con la ciudadanía, atender problemáticas locales y canalizar necesidades hacia las instancias correspondientes. Convertir estos recursos en “donaciones” discrecionales, sin mecanismos claros de seguimiento y comprobación pública, traslada una función institucional al terreno de la decisión personal.
Aquí radica el punto central: cuando la gestión social se entiende como caridad, se pierde su dimensión de responsabilidad pública. La ciudadanía no elige a sus representantes para que actúen como benefactores discrecionales, sino para que establezcan mecanismos permanentes y serios de atención, escucha y acompañamiento.
Una casa de gestión no es un lujo, un favor, ni una concesión política; es, en muchos casos, el único espacio accesible para que las personas expresen sus necesidades y den seguimiento a sus planteamientos.
Además, el manejo de recursos destinados a gestión social, en estos tiempos, exige un estándar reforzado de transparencia. No basta con afirmar que el dinero se entrega a quien lo necesita; la naturaleza pública de esos recursos obliga a acreditar su uso, justificar la metodología de designación, documentar su destino, y permitir el escrutinio ciudadano sobre su aplicación. De lo contrario, se diluye la línea entre apoyo social institucional y decisiones unilaterales difíciles de verificar.
La corresponsabilidad social del cargo legislativo no se agota en su elección, en la tribuna ni en el voto parlamentario. Implica presencia territorial, cercanía con la población y rendición de cuentas. Negar esa dimensión bajo el argumento de que no existe una obligación legal expresa equivale a reducir la representación popular a su mínima expresión formal.
En un contexto social donde la confianza en las instituciones está en crisis, las y los legisladores están llamados a entender que la gestión social no es un acto optativo, sino parte sustancial de su función pública. No se trata de hacer favores ni de ejercer una pretendida generosidad personal, sino de cumplir con una responsabilidad política que deriva directamente del mandato ciudadano conferido en las urnas.
Porque cuando los recursos públicos para la gestión se conciben como dádivas individuales y no como instrumentos de representación, se debilita el sentido mismo del cargo: servir a la ciudadanía con mecanismos institucionales serios, transparentes y permanentes.