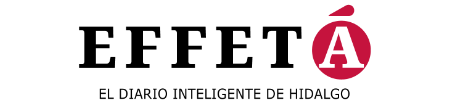La semana pasada me escribió Gerona y, aunque sólo me escribió para preguntarme sobre unos libros, eso me hace muy feliz. No me importa que esté lejos, no me importa que no me quiera, sólo me importa ella y, aún así, no me importa estar sin ella. Sólo quiero que sea eternamente feliz.
—¿Por qué? —me pregunta Descartes.
—Porque lo siento.
—Tus sentidos te engañan.
—Estás bien pendejo.
—¡Soy el padre de la filosofía moderna!
—¡Por eso!
Uno no decide amar u odiar a alguien, eso simplemente sucede y, claramente, se siente. Por ejemplo, el mundo se ve diferente cuando uno siente el amor en todo su esplendor, el sol parece más dorado, el cielo más azul, los colores más brillantes y, mágicamente, aparecen flores por todas partes. Nunca dejas de sonreír.
—Porque la razón es la que engaña —me recuerda Nietzsche.
Sin embargo, ¿cómo sé que lo que siento realmente lo siento y no es un autoengaño racional que me hace creer que lo que siento es real y no sólo un mecanismo de defensa para encajar en las formalidades de la colectividad?
—Abre tus sentimientos sin miedo —me dice, paradójicamente, la voz de la razón.
Pero no me atrevo. Todavía. Es como un trauma. Desconfianza. Miedo al dolor de no tener respuesta. La respuesta que uno espera. Miedo a morir otra vez.
—¿Serner? —me pregunta mi tía Angélica, mientras espero en la casona del rancho, interrumpiéndome de mi lapsus.
—¿Eh?
—Aquí están las escrituras del monte.
—¿Y qué hago con ellas?
—Lo que tú quieras. Es tu terreno.
—¿No lo quieres tú? —pregunto luego de una pausa.
—Yo no tengo el dinero para comprártelo.
—Te lo regalo.
—¿Qué?
—Si tú lo quieres, te lo regalo.
—No, no, no. ¿Por qué dices eso?
—No quiero tener nada.
—¡Es un bosque de más de cuarenta hectáreas!
—No me importa.
Un silencio sucedió entre ambos durante algunos minutos en que yo no dejaba de mirar la vieja chimenea y evocar la imagen de mi abuelo sentado frente a ésta. El viejo voltea, me mira y sonríe. Me habla mi tía y todo desaparece:
—Piénsalo bien —me dice—, y por favor no vayas a hacer ninguna tontería.
—¿Una tontería?
—Sí, como la que hiciste con la herencia de tu abuelo.
—Su espíritu estuvo de acuerdo.
—¿Tu abuelo quiso que derrocharas todo lo que te dejó?
—No lo derroché.
—¿Qué fue lo que hiciste con todo ese dinero?
La pregunta me pareció un reclamo, intenté cambiar de tema pero ella seguía en lo mismo así que preferí retirarme.
—Me voy, tía.
—Entonces… ¿Qué vas a hacer con el monte?
Suspiré hondo, volví a mirar la chimenea y, pensando otra vez en el viejo, terminé por decirle:
—Tienes razón, voy a cuidar el último legado material que me dejó mi abuelo.
—Pero puedes contar conmigo si al final no lo quieres ¿eh?
—Muchas gracias por todo —dije al despedirme de ella.
—Y yo le echo un ojo ¿eh? Tú no te preocupes.
Sólo asentí, salí de la casona y, sin poder evitar los últimos recuerdos del alzamiento armado, me subí al auto. Encendí el motor, arranqué y, por el espejo retrovisor, alcancé a leer los labios de mi tía:
— “Ojalá se muera”.
Continúa 136
Por: Serner Mexica
Filósofo por la UAM, estudió la Maestría en la UNAM y el Doctorado en la Universidad de La Habana. Fue Becario de Investigación en El Colegio de México y de Guionismo en IMCINE. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia EMILIO CARBALLIDO por su obra "Apóstol de la democracia" y en el 2011 el Premio Internacional LATIN HERITAGE FOUNDATION por su tesis doctoral "Terapia wittgensteiniana".