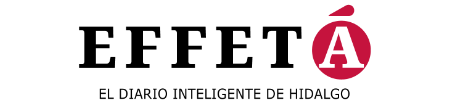- Toda concepción que considere el carácter histórico-sociológico de las comunidades científicas, será por mucho superior a todas las explicaciones de la ciencia precedentes. No únicamente se reconocería el presupuesto teórico de las observaciones, sino que sería el sentido histórico de sus observaciones lo que le permitiría establecer criterios de demarcación y contrastación, de la ciencia y sus teorías, a mi parecer incuestionables. En este sentido, las deficiencias de los oponentes reside precisamente en la omisión de su presupuesto fundamental, a saber, el sentido histórico de sus investigaciones filosóficas.
Sin embargo, si efectivamente esta concepción es contundente, no así podemos estar del todo seguros de sus implicaciones argumentativas. Por ejemplo, si aceptamos que no hay un criterio universal para decidir una teoría por otra, tenemos que aceptar con ello, y de alguna forma, nuestra posición relativista. Y no es que ‘relativismo’ nos sentencie de manera tal que estemos obligados a abandonar nuestra concepción, o alguno de sus aspectos, sino de cómo asumimos esta posición. Las observaciones que al respecto versan en ese sentido, no obstante advirtiendo en primera instancia el convencimiento de que se ofrece la mejor concepción de las teorías científicas, por lo que creo deben desecharse cualquiera de sus versiones antagónicas.
6.1 Efectivamente podemos negar la legitimidad de la imputación: el criterio para determinar a las teorías consiste en la capacidad para resolver los problemas. Esto no es relativismo, y podemos comprenderlo claramente observando las revoluciones científicas. ¿Pero acaso esto no sucede dentro de un paradigma? Supongamos que el citado criterio vale para todo paradigma, i.e., todas las comunidades científicas innegablemente proceden de esta manera. Empero, el problema persiste si advertimos que la defensa expuesta tan sólo hace énfasis en la universalidad del procedimiento, más no en la ejecución procedimental. Desde luego, sería absurdo que algún científico no optara por la teoría que le resuelve más problemas que otro, o incluso porque le genera menos. Pero decir esto no evade la acusación de relativismo, simplemente porque lo que es problema en un paradigma puede quizá no serlo en otro, evidentemente en el mismo sentido.
6.2 Cuando enfrento un problema, más propiamente enfrento un problema del paradigma. Antes que decidir la posibilidad de su resolución tengo que reconocerlo como un problema, tengo que ver un problema.
¿Pero qué sucede si alguien replica “Yo no veo un problema”? Probablemente observemos de nuevo atendiendo, quizá, sus explicaciones. Sin embargo, el problema está ahí, lo veo claramente; ni siquiera este ciego podría negar que entorpece mis investigaciones. ¿Qué sería aquello que no puede ver?
Algo es seguro: aquello no le produce un problema.
6.3 Pero entonces, ¿cómo podríamos decir que el criterio universal consiste en la determinación de las teorías que pueden resolver los problemas, si para ello primero tenemos que establecer el criterio universal para reconocerlos?
¿Pero acaso decir que debe haber un criterio universal para determinar los problemas no contradice nuestra idea de los paradigmas? Tener un problema es tener un obstáculo en nuestras actividades, por lo que decir que es el caso una consideración universal de los problemas implica decir que la actividad científica en su conjunto realiza las mismas actividades, lo que evidentemente no es el caso. La consideración de los problemas depende de cada paradigma.
6.4 Podemos decir “La elección de teorías es relativa a cada comunidad científica”, y con ello no tener problema alguno. Que el término ‘relativismo’ pueda suscitar en muchos el rechazo de esta concepción me parece absurdo.
6.5 El otro criterio de demarcación con respecto a la acusación consiste en deslindar la ciencia de la no-ciencia. El asunto parece menos sencillo, ya que si bien en la elección de teorías damos por hecho que nos referimos a las teorías científicas, la imputación ‘relativismo’ puede en algún momento conseguir que cualquier disciplina sea considera científica. Por ejemplo, ¿cómo argumentar en contra de aquellos que creen que la astrología es una ciencia, si en principio, y legítimamente, pueden replicarnos que ellos trabajan en un mundo completamente diferente, incomprensible para todo aquel que no pertenece a su comunidad?
6.6 El criterio de demarcación es simple: el conocimiento científico es un conocimiento que ha sido probado. Podemos suscitar objeciones argumentando que posiblemente aquellos que creen que la astrología es una ciencia estén convencidos de que su conocimiento está también probado. Sin embargo, al respecto sólo queda decir “No es cierto, eso no sucede”. Puede suponerse que creen que aquello que hacen es conocimiento probado, pero de la suposición no se sigue que así sea. Por ejemplo, si un astrólogo desafortunadamente llegase a contraer una enfermedad incurable, poco creería en el resultado de “sus investigaciones” si éstas le dijeran que está más sano que nunca. Posiblemente interprete su infortunio físico con una sanidad mental jamás experimentada, pero su trágico estado de ánimo no cambiaría. Un médico puede jugarle una broma diciéndole que ha contraído la enfermedad, y la persona no dudará en ello.
6.7 El criterio de demarcación de la ciencia no es un criterio determinable, es decir, de nada nos sirven las prescripciones de lo que supuestamente es la ciencia, para después decidir conforme con éstas. No es el caso enunciar lo que es la ciencia, porque tenemos criterios parea decidirlo, y uno de ellos es “conocimiento probado”. Pero ante todo sabemos cuando algo es ciencia o cuando no lo es, i.e., podemos decir “Eso es ciencia”, y no dudarlo.
Continúa (7/12)
Por: Serner Mexica
Filósofo por la UAM, estudió la Maestría en la UNAM y el Doctorado en la Universidad de La Habana. Fue Becario de Investigación en El Colegio de México y de Guionismo en IMCINE. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia EMILIO CARBALLIDO por su obra "Apóstol de la democracia" y en el 2011 el Premio Internacional LATIN HERITAGE FOUNDATION por su tesis doctoral "Terapia wittgensteiniana".