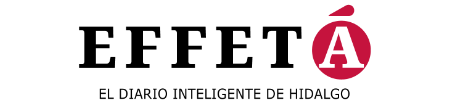Desde niña soñé con vivir sola. Cerca de donde vivía había un departamento miniatura, de apenas dos cuartos, con vista a la calle, en el que yo me imaginaba llegando a un silencio que sonaba a la paz que entonces no tenía. A veces ese espacio se habitaba, veía cortinas improvisadas y mi sueño se dormía un poco, hasta que meses después volvía a ver las mismas ventanas desnudas y el sueño tomaba fuerza, y de nuevo me imaginaba sintiendo el sol de la tarde, echada en un sillón, sin un solo sobresalto.
Eran los primeros días de julio de hace once años, a mis veintisiete, cuando un poco a la mala decidí dejar mi casa, una donde ya tenía paz, pero todavía no la suficiente, según yo. Y así, casi sin avisar ni saber con qué me encontraría, pero con la certeza de que lo hacía para construir algo por mí misma, me fui. Siempre supe que lo más fácil habría sido quedarme donde estaba, con las comodidades que regalaba un hogar hecho con amor pero que en ese entonces a mí no me llenaba, por capricho, por inmadurez, por lo que fuera.
Para mí fue una prueba que yo misma me puse para desafiar esa comodidad, para demostrarme que podía hacer lo que se supone que haría una persona adulta viviendo sola. Pero la verdad es que no tenía idea de lo que me esperaba.
No tenía más que un colchón inflable, mi ropa empacada en bolsas negras y la voluntad por hacerme de un camino, pero no contaba con que ese día llovería a cántaros. Un buen amigo de ese entonces me acompañó a descargar mi coche lleno con mis cosas y ahí, en medio de la tormenta, le dije que estaba bien, que gracias pero que no necesitaba que se quedara a ayudarme a nada más, y que no necesitaba compañía. Aunque me arrepentí en cuanto se fue, me sentí obligada a no romperme, porque finalmente mi sueño de hacía veinte años se estaba haciendo realidad.
Decidí mudarme aun cuando no tenía todo resuelto, porque alguien más me dijo que si esperaba ese momento, nunca lo haría; así que decidí vivir con lo que tenía: una tv prestada, un colchón barato comprado a plazos y una parrilla eléctrica regalada. Todavía recuerdo el cansancio de mi cuerpo y el dolor de cabeza después de horas y horas de llorar mientras afuera no paraba de llover y adentro me arrepentía por haberme ido así. Tenía veintisiete años, pero me sentía de cinco.
Pasé un par de semanas durmiendo con un frío que se me colaba hasta los huesos, tragándome la tristeza escuchando una y otra vez un disco de Drexler y deseando que la madurez me llegara al despertar y supiera resolver todo lo que, se supone, debía poder para ese entonces. Yo no contaba con que las tareas del diario serían tan complejas porque no tenía a mi disposición una estufa, una lavadora, un refrigerador, un mueble para guardar mi ropa, ni la libertad para ir y venir dentro de una casa.
El segundo gran golpe de realidad no comprendida sucedió la primera mañana que desperté allí: dos personas platicando y riendo desde las siete de la mañana, dos personas que habían vivido bajo el mismo techo durante más de treinta años y que aún tenían de qué hablar, sin pelear. Supe que, aunque yo no lo tuve, sí existía.
El cuarto que rentaba era cocina, comedor, sala, dormitorio, todo en uno, y en todos ellos lloraba a diferente hora del día, hasta que me fui acostumbrando al silencio que los primeros días me taladraba el oído. Porque el sueño de niña incluía la ausencia de gritos y peleas, pero ese silencio ahora también significaba que no tendría el ruido de las telenovelas de media tarde, ni los pasos de un lado a otro de la casa que finalmente eran una compañía que no pensé extrañar tanto. Me arrepentí más de una vez, pero me distraía saliendo a lugares con amigos que querían hacer lo mismo que yo: huir de la incomodidad de los lugares donde vivían.
De a poco me fui haciendo de nuevas rutinas: para desayunar, para pasar el tiempo mientras llegaba la hora de entrar a trabajar, para distraerme, para prepararme para dormir. Hice de la televisión por cable mi gran compañía y disfruté -pero a veces padecí- el que nadie me preguntara a qué hora llegaría, por qué me iba, y dónde diablos andaba.
Cuando volví a mudarme, ya estaba muy acostumbrada a mis tiempos, a mis rutinas, a mis nuevas comodidades que pocas veces incluían pesos de sobra, pero con las que estaba muy tranquila. Hasta que ya no lo estuve, porque la vida dio un vuelco y mis planes a futuro, los únicos que había tenido tan concretos en toda mi vida -y que incluían a otra persona y otra ciudad- se cayeron. Toda esa independencia y comodidad se hicieron nada y volví a sentirme esa niña de siete años que corría a abrazar las piernas de su madre en busca de refugio.
De ahí en adelante viví convencida de que haberme aferrado al capricho de vivir sola y sortear todo lo que conlleva, seguramente tendría sus frutos dentro de unos veinte o treinta años… hasta que la vida me dijo: no, es para hoy.
Hoy sé que sin esa impertinencia mía de mudarme de casa de mi madre cuando todo estaba en pie, yo no habría tenido la fuerza para sostenerme desde el día de su muerte, y es que de nuevo tenía todas las comodidades, pero me hacía falta lo más importante: ella. Tuve que aprender a soltar el arrepentimiento y verlo como una estrategia que mi yo del futuro ya sabía que necesitaría, porque sin esas lágrimas de la primera noche bajo la lluvia hace once años, de las madrugadas sin un "¿dónde estás?, ya es tarde", y de los caprichos de mi yo adolescente, mi yo de treinta y tres años se habría derrumbado pedazo a pedazo. Y hoy, con treinta y ocho, sigo aquí.
Por: Alma Santillán
Mujer, escritora, pachuqueña. A veces buena, a veces mala. Tiene dos mascotas que no se toleran entre sí, y dos corazones, porque uno no le alcanza para todo lo que siente.