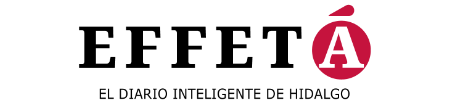Todos los alumnos del internado Humboldt me miraban desde las ventanas del castillo rumbo a una de las patrullas y, caminado lentamente, custodiado por al menos cuatro policías del condado de Reno.
—¡Lo mataron!
Para someterme me dispararon una descarga eléctrica por la espalda que me derribó, inmovilizó y, durante varios minutos, perdí la consciencia en los oscuros rincones del surrealismo involuntario.
Jugando con el lobo en la nieve.
Al despertar había llegado la policía, me encontraba esposado y, para despertarme aún más, me dieron a oler algo que hizo despabilarme por entero. Me pusieron de pie y, con dificultad para caminar con mis tobillos esposado, salí cabizbajo del castillo.
Recuerdo con claridad mis pasos crujiendo sobre la nieve, el vapor saliendo de mis fosas nasales y mi espina dorsal aún resentida por la descarga. Ya dentro de la patrulla noté que en uno de los grandes ventanales estaban mis amigos desencajados. No se preocupen. Entonces vi una sombra a un lado de ellos cuando el auto avanzó.
Otra vez jugando con el lobo en la nieve.
—¿Eres mexicano? —me interrumpe la pregunta del policía al volante.
No contesto, explícitamente lo ignoro y sigo observando los montes a medio nevar participando en el coqueteo del lago en su deslinde con el cielo. Extraño al lobo. Todo brilla de tristeza.
—Déjalo —dice el policía que va de copiloto—. Está loco.
Cerré los ojos el resto del camino, la oscuridad bajo mis párpados comenzó a formar las imágenes impregnadas en el sentimiento de mi memoria y, en un fondo inmaculado por la nieve, me veo nuevamente en mi sueño de ensueño: jugando con el lobo. Hermoso. Me persigue, lo persigo y juntos caemos en el frío mundo del destino. Mi amigo. Miro su muñón y ya cicatrizó, miro sus ojos y me lame la cara y lo abrazo. Es mi hermano. Otro abrazo. El lobo chilla de preocupación, volteo y son las malditas órdenes policiales las que me despiertan de mi melancólico sueño en vigilia. Suspiro hondo. La realidad otra vez.
Abren la portezuela y bajo de la patrulla en la cochera de la comisaría de Reno, caminamos por un largo pasillo blanco y doblamos a la izquierda para llegar al vestíbulo de detención. No me resisto para nada y, luego de que niego en silencio cuando me ofrecen de comer, me encierran ruidosamente en una pequeña celda.
—Fucking mexica! —dice uno de ellos cuando se retira.
—Is it mexica or mexican? —le pregunta el otro.
—Same shit!
No es lo mismo. Ya lo he dicho. La extinción de uno significa el nacimiento del otro. Cállate. Toda la noche me quedé nuevamente en ello, solo y tan lejos de mi pueblo. Nadie debe escucharte.
—Quiero regresar a México —digo en voz alta.
Amanece.
La nieve derritiéndose, goteando prístina mente en las esquinas del edificio rojo-ladrillo de la jefatura de policía y, por arriba de la puerta de madera labrada por los indios washo, la piel expuesta de mi amigo el lobo; su piel gris adornando el escudo policíaco que, hipócritamente, contiene un sol saliendo en medio de las montañas. Aquellas montañas.
Grito silenciosamente de rabia mientras escribo (ser) como loco (devenir) únicamente en mi mente y, sintiendo en mi corazón el auténtico sonoro rugir del cañón, observando el único pedacito de cielo a través del pequeño cuadro con barrotes aún congelados.
Atardece.
En la noche me trasladaron a la prisión para menores. Ahí tendría un audiencia en primera instancia para mi declaración formal de culpabilidad o inocencia, asistido por un abogado provisto por el consulado mexicano. Ya estuvo que perdí. Sólo quiero regresar a casa. ¿Tienes casa? El rancho. Esa no es tu casa. La casa de San Ángel. Cállate.
Ahora sí tenía hambre y comí todo lo que sirvieron en la bandeja de alimentos, limpié la charola con el último pedazo de pan blanco. Luego me bañaron con agua fría bajo una regadera de presión, me dieron toalla y el uniforme naranja propiedad de la penitenciaría.
El sonido electrónico que le quita el seguro a una de las rejas concluye con el ruido de pesado metal que permite abrir la puerta. Entro al patio interno y, rodeado de ojos mirones como mapaches en la oscuridad del bosque, lo atravieso serenamente, en completa confianza. Me siento como en casa, nuevamente el infierno en la tierra es mi morada. Aquí sí puedo controlar las cosas. Aquí me la juego contra quién sea. Aquí la vida me vale verga. Qué Hegel ni qué la chingada, aquí la dialéctica del amo y el esclavo me la pela.
—Stop! —me ordena uno de los oficiales frente a lo que será mi celda por las próximas cuarenta y ocho horas. Otro sonido electrónico que abre la puerta y otro cuando ésta se cierra. Los policías se retiran dejando el eco de sus dictatoriales pasos tras de sí.
Un silencio total.
Aspiré hondo frunciendo el ceño con determinación y, mientras repasaba uno a uno los planes para enfrentar las consecuencias de mis últimos actos, sentí un profundo escalofrío al escuchar su voz:
—Ni siquiera eres capaz de destruir una maldita escuela.
Volteo lentamente, una silueta sentada en el camastro oculta su rostro bajo las sombras y, no obstante, sé quién es.
—¿No me digas que ya me tienes miedo? —me pregunta burlón la sombra que ayer vi al lado de mis amigos. Es Meinong, el niño fantasma del castillo.
—Tú no existes.
—¿Y entonces qué soy? —dice dejándose ver-moviéndose hacia la luz, lo observo claramente y mis pupilas se dilatan.
—No eres real.
—¿No existo o no soy real?
—¿De qué hablas?
—No es lo mismo —aclara.
—¿Qué quieres? —pregunto luego de una pausa.
—Las ausencias existen, la existencia está más allá de la realidad, las realidades. En plural, nunca en singular.
—No me molestes.
—¿Qué es la realidad?
—Ubícala en una oración —respondo evitándolo.
—¿Qué significa la palabra ‘realidad’?
—Elige un contexto.
—¿Los diferentes significados del concepto real son equivalentes a las realidades que existen en el lenguaje? Y ya sé lo que vas a decirme ahora: “Finalmente: para qué utilizas la oración”.
—¡Déjame en paz!
—“El significado de la palabra ‘realidad’ —continúa imitándome— sin embargo, únicamente en su uso como parte de la oración que utilizas para x en un determinado contexto”, bla-bla-bla…
Se pone serio, me encara y, empujándome, me reclama:
—Eso no es lo que yo quería.
—Tú querías una ilusión.
—¡También las ilusiones son reales!
—¡En qué sentido!
—¿La existencia es una propiedad? ¡No! Es una propiedad de segundo orden, que se le aplica no a los objetos sino al lenguaje.
—Por ejemplo.
—La pregunta: ¿Dios existe? Es un concepto vacío. Existe la descripción de Dios pero no Dios. Nunca Dios.
—¿Porque no tiene referencia?
—Si así lo quieres ver —dice y vuelve a ocultar su rostro bajo la oscuridad.
—Apenas eres un niño.
—¡Tengo diez años! ¿Tú cuántos tienes?
—¿No lo sabes?
—No y no me importa.
—Acabo de cumplir dieciséis —contesto luego de un silencio.
—No me refiero a hablar de las cosas directamente sino de cómo hablamos de dichas cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Podemos imaginar un Dios maldito, un Dios miserable o un Dios indigente. ¿Cómo es eso posible?
—Porque el sentido de Dios puede tomar muchas referencias —me dice Gottlob Frege posteriormente.
—El lenguaje de primer orden se aplica a los objetos, el lenguaje de segundo orden se aplica al lenguaje que se aplica a los objetos. Las cosas que no existen.
—¿Por ejemplo? —me pregunta.
—Tú.
Me mira fijamente pronunciando molestia en sus ojos, aprieta los labios queriéndome decir algo y, con voz diabólicamente ronca, finalmente salen de su boca las siguientes palabras:
—Lo que no existe también es parte de la realidad.
Continúa 153
Por: Serner Mexica
Filósofo por la UAM, estudió la Maestría en la UNAM y el Doctorado en la Universidad de La Habana. Fue Becario de Investigación en El Colegio de México y de Guionismo en IMCINE. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia EMILIO CARBALLIDO por su obra "Apóstol de la democracia" y en el 2011 el Premio Internacional LATIN HERITAGE FOUNDATION por su tesis doctoral "Terapia wittgensteiniana".